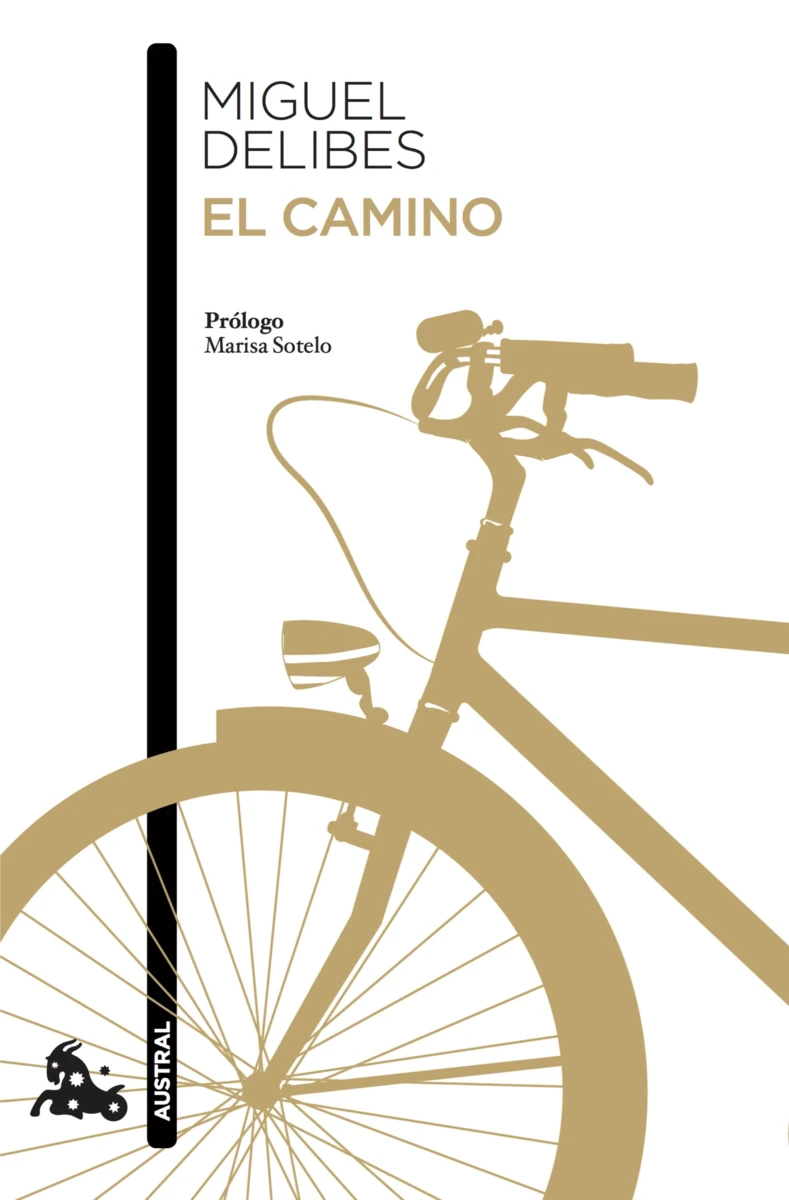Miguel Delibes (1950)
Contexto y estructura temporal
«El camino» (1950) narra la historia de Daniel «el Mochuelo», un niño de once años que vive en un pueblo del norte de España (inspirado en Molledo, Cantabria, entre Burgos y Cantabria). La acción transcurre la noche antes de que Daniel deba partir hacia la ciudad para continuar sus estudios, y mediante sus recuerdos recorremos su infancia en el pueblo.
La circularidad del tiempo infantil: Observamos que el tiempo para los chavales es circular, como en otras obras comentadas previamente (Thomas Mann en La montaña mágica). Las estaciones se repiten, los juegos son siempre los mismos, las rutinas diarias parecen inmutables. Para Daniel y sus amigos (especialmente Roque «el Moñigo» y Germán «el Tiñoso»), el tiempo no avanza linealmente sino que gira en ciclos. Solo la decisión paterna de enviarlo a estudiar rompe esa circularidad e introduce la conciencia del cambio, del tiempo histórico y lineal.
En La montaña mágica, el tiempo se vuelve circular en el sanatorio hasta que la enfermedad o la guerra lo rompen. Aquí es la educación formal, la «modernidad», la que viene a quebrar ese círculo. Hay algo profundamente melancólico en ambos casos: la pérdida de ese tiempo mítico, eterno, a favor de un tiempo progresivo pero también alienante.
La mirada de Delibes sobre la modernidad
Miguel Delibes no hace crítica social al mundo rural, ni lo idealiza. Conoce ese mundo desde dentro, con sus virtudes y defectos, y constata su declive. Su mirada sobre la modernidad no es la de un reaccionario, sino la de quien registra honestamente su efecto disgregador.
El padre del Mochuelo no es un villano; actúa con las mejores intenciones, queriendo mejores oportunidades para su hijo. Pero esa decisión implica necesariamente la ruptura de un modo de vida, de una comunidad, de una forma de estar en el mundo. Los padres no quieren que sus hijos sigan sus pasos, y esto condena al pueblo. Cuando la continuidad generacional se quiebra, algo se pierde irremediablemente.
La tragedia del progreso: El Mochuelo no entiende por qué tiene que irse si él es feliz en el pueblo, si su vida tiene sentido tal como es. Para él no hay nada que «progresar» porque no comparte esa lógica. Es su padre quien ha interiorizado el discurso de la movilidad social ascendente: el hijo tiene que estudiar, hacerse alguien, no quedarse como quesero en el pueblo.
La ironía trágica es que el padre probablemente tenga razón en términos prácticos —ese mundo se está acabando, la quesería artesanal no tiene futuro— pero eso no hace menos real la pérdida de Daniel, ni menos violenta la imposición. Es la tragedia de la modernización: incluso cuando es «necesaria», incluso cuando viene de buenas intenciones, arrasa con formas de vida que tenían su propia coherencia y dignidad. Y los que la sufren —como el Mochuelo— ni siquiera entienden por qué tienen que sacrificarse.
Es una mirada melancólica pero lúcida, sin nostalgia reaccionaria. Muy de los años 50 en España, cuando esa transformación apenas empezaba pero ya se intuía inevitable.
Los personajes: arquetipos con densidad humana
Los personajes rozan el arquetipo —la Guindilla, las devotas Lepóridas, Quino el Manco— pero Delibes les da suficiente densidad humana para que no se queden en tipos planos. Son «ontológicamente de pueblo» porque pertenecen a ese ecosistema específico, tienen sentido dentro de esa comunidad. No son exportables.
Las Lepóridas: Ejemplo perfecto de esta complejidad. Podrían ser una caricatura de beatería, pero están dibujadas con tal precisión que resultan creíbles, casi necesarias en ese universo. La confesión de una de ellas al cura moderno —diciendo que si hubiese nacido en Inglaterra posiblemente sería anglicana— revela una conciencia, por remota que sea, de la contingencia de su fe. Intuye que su religiosidad no es tanto una verdad absoluta como un accidente geográfico y cultural. Es una frase que contiene toda una crisis potencial de fe, pero que ella resuelve o más bien disuelve en la confesión misma.
El cura moderno: Delibes no cae en el maniqueísmo de hacer del sacerdote el representante automático del atraso. Hay matices, diferentes grados de apertura incluso dentro de las instituciones más conservadoras del pueblo.
El cariño que se les coge a estos personajes no viene de que sean especialmente admirables o virtuosos. Muchos tienen sus miserias, sus crueldades pequeñas. Pero hay algo en la forma en que Delibes los mira —a través de los ojos del Mochuelo, con esa mezcla de curiosidad infantil y ternura— que los vuelve entrañables. Son reales en su limitación, en su pequeñez, en su humanidad.
Son ese tipo de detalles —pequeños, casi de pasada— los que elevan «El camino» por encima de un mero retrato costumbrista. Miguel Delibes está atento a las fisuras, a los momentos en que la vida se complica y se resiste al estereotipo, incluso en personajes que parecen arquetipos.
El control social y la doble moral
El episodio del cine: Lo que empieza como un intento bien intencionado de traer entretenimiento y algo de modernidad al pueblo se va asfixiando bajo el peso de la moralización. Las Lepóridas y otros sectores van estrechando tanto el cerco de lo permisible que al final lo hacen inviable. No es que haya un villano concreto; es el propio mecanismo de control social del pueblo el que termina abortando cualquier apertura.
Delibes lo cuenta casi sin comentario, dejando que la situación hable por sí misma. No hace falta que él diga «miren qué pueblo tan cerrado y retrógrado». Simplemente muestra cómo funciona esa dinámica: el miedo al escándalo, la vigilancia mutua, la necesidad de que todo pase por el filtro moral más estricto hasta que ya no queda nada.
Es otra forma de ese «efecto disgregador» pero a la inversa: no es la modernidad la que destruye el pueblo desde fuera, sino el propio pueblo el que se cierra a cualquier cambio y se condena a la inmovilidad.
La Guindilla menor y el control sobre las mujeres: La vuelta de la Guindilla menor tras su «affaire» y su posterior reclusión recuerda al encierro de las mujeres por luto en La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
La diferencia está en el tono: Lorca hace de eso un drama explícito, casi una tragedia griega —la casa se vuelve literalmente una cárcel, la presión aumenta hasta que todo explota. En Delibes es más sutil, más cotidiano, pero no menos violento. La Guindilla menor simplemente desaparece de la vida pública del pueblo. El castigo es el ostracismo, la reclusión silenciosa, la muerte social.
Lo terrible es que son las propias mujeres —Bernarda, la Guindilla mayor— quienes administran y perpetúan ese sistema de control. No necesitan que venga un hombre a imponerlo; ellas mismas son las guardianas más férreas de esas normas que las oprimen. Es el patriarcado interiorizado funcionando a la perfección.
Delibes lo cuenta casi de pasada, como un dato más de la vida del pueblo, pero el lector atento capta la violencia que hay ahí. Esa «ontología de pueblo» también incluye estos mecanismos de disciplinamiento, especialmente sobre las mujeres.
La escena de la tienda: Paralelo con Jane Austen en cómo todas las mujeres del pueblo, que normalmente evitan la tienda de la Guindilla por su moralina insufrible, de repente encuentran urgentísimas razones para comprar allí y «casualmente» sacar el tema de la hermana. Es pura hipocresía social, pero Delibes la retrata con humor sutil.
Las mismas que públicamente condenarían el «affaire» son las primeras en acudir a regodearse en los detalles del escándalo. Y la Guindilla mayor tiene que aguantar esa humillación adicional: no solo el deshonor de la hermana, sino convertirse en espectáculo para todo el pueblo.
Como en Jane Austen, hay toda una economía de la información y el chismorreo. La tienda se convierte en el teatro social donde se representa el castigo público. Y se nota que muchas disfrutan viendo a la moralista por excelencia en esa situación vulnerable. Es venganza sutil pero real.
Delibes capta muy bien esa crueldad de baja intensidad, esa violencia cotidiana que circula entre las mujeres del pueblo. No es la tragedia lorquiana explícita, es algo más corrosivo y persistente.
Doble vara de medir: Las transgresiones masculinas son menos graves. El alcoholismo se tolera —la taberna como espacio de sociabilidad, las borracheras toleradas o incluso vistas con cierta indulgencia. Quino el Manco puede estar constantemente bebido y sigue siendo un miembro más de la comunidad, con sus funciones y su lugar. Una mujer alcoholizada sería la paria absoluta.
El no cuidar ni vigilar a los hijos tras la primera niñez también se tolera en los hombres. Los padres básicamente se desentienden una vez pasada la primera infancia. Los chavales andan sueltos, haciendo sus travesuras, exponiéndose a peligros, y eso se considera normal, parte del crecer. Las madres cargan con toda la vigilancia y la preocupación, pero tampoco tienen mucho margen de acción.
Mientras tanto, un desliz sentimental de una mujer —como el de la Guindilla menor— es imperdonable, marca para toda la vida, reclusión perpetua. La asimetría es brutal.
Delibes no hace un alegato feminista explícito, pero construye un retrato tan honesto de ese mundo que la injusticia estructural queda completamente expuesta. Es observación pura, pero devastadora.
Los apodos como segundo bautismo
Los apodos funcionan casi como más reales que los nombres de pila. «El Mochuelo», «el Moñigo», «el Tiñoso», la «Guindilla»… Es un segundo bautismo, más definitivo que el primero.
Los apodos revelan la mirada colectiva del pueblo sobre cada persona, capturando algo esencial —una característica física, un rasgo de carácter, un incidente— y lo fijan para siempre. Es a la vez cariñoso y cruel, porque te define pero también te limita. Una vez eres «el Tiñoso» por aquella tiña de la infancia, ya no hay escapatoria.
Delibes usa eso magistralmente porque los apodos crean intimidad: solo una comunidad pequeña, donde todos se conocen desde siempre, puede sostener ese sistema. En la ciudad nadie te llamaría así. Es otra marca de ese mundo «ontológicamente de pueblo».
El apodo es señal de pertenencia pero también de control social: te nombran, te sitúan, te fijan en un lugar dentro del grupo.
La inocencia y el misterio
Las especulaciones sobre las chicas y el «cutis»: Delibes captura perfectamente ese momento pre-sexual de la infancia, donde todo lo relacionado con las chicas es pura perplejidad y fascinación. Esa especulación infantil sobre el «cutis» —que ni siquiera saben bien qué es, solo que algunas chicas lo tienen y otras no, y que es algo deseable y misterioso— es de una inocencia total.
No hay malicia, hay curiosidad genuina mezclada con rumores medio entendidos. Criados en esa libertad del pueblo —sin supervisión constante, sin información «correcta»— tienen que construir su propio conocimiento del mundo a base de observación, intuición y teorías descabelladas.
Todo lo que está fuera de su experiencia directa se vuelve mitológico. Las chicas, el cuerpo, la sexualidad, pero también la ciudad, los estudios, el mundo más allá del valle. Es esa mirada que convierte lo cotidiano en maravilloso y lo desconocido en casi mágico.
Contrasta brutalmente con lo que le espera al Mochuelo en la ciudad: un conocimiento reglado, «científico», despojado de misterio. Perderá esa capacidad de asombro, esa forma de mirar el mundo con ojos nuevos cada día. Es parte de lo que se pierde irremediablemente con la salida del pueblo.
Las dos niñas como espejo de dos mundos
La Uca-Uca (la niña pecosa del pueblo) y la niña de ciudad funcionan como proyección de las dos opciones vitales que se le presentan al Mochuelo.
La Uca-Uca representa la continuidad: es parte de ese mundo conocido, natural, accesible. Está integrada en el mismo ecosistema que Daniel. Si él se quedara, probablemente acabaría con alguien como ella, repitiendo el ciclo de sus padres.
La niña de la ciudad —más sofisticada, misteriosa, inalcanzable— es el futuro que le espera pero que él no comprende del todo. Es atractiva precisamente por su lejanía, por ser «otra cosa», pero también intimidante. Representa ese mundo urbano que le va a separar de todo lo conocido.
Delibes lo deja ahí, sin resolver. No sabemos con cuál de las dos se quedará el Mochuelo cuando crezca, o si con ninguna. Pero las dos niñas cristalizan perfectamente esa encrucijada: pueblo versus ciudad, continuidad versus ruptura, lo conocido versus lo desconocido.
«No te quites las pecas»: Cuando Daniel le pide a Uca-Uca antes de irse que no se quite las pecas, le está pidiendo al pueblo entero que no cambie. Esta petición aparentemente ingenua contiene toda la angustia de Daniel ante lo que está por venir.
Las pecas son lo particular, lo auténtico, lo que hace a Uca-Uca ser ella misma y no otra. Pedirle que no se las quite es pedirle que no se conforme, que no intente parecerse a esas niñas de ciudad «perfectas» y sin marcas. Es pedirle que permanezca fiel a sí misma, al pueblo, a ese mundo.
Es también pedirle al pueblo entero que siga ahí intacto cuando él vuelva (si es que vuelve). Es la ilusión imposible de congelar el tiempo, de que todo permanezca igual mientras él está fuera transformándose en otra cosa.
Lo terrible es que Daniel intuye —aunque no pueda articularlo— que es él quien va a cambiar. Que cuando regrese, si regresa, probablemente verá esas pecas con otros ojos, con la mirada «educada» de la ciudad. Por eso necesita pedirle que no cambie: porque sabe que él sí lo hará.
Es un momento devastador de lucidez infantil. Miguel Delibes lo resuelve en dos líneas pero contiene toda la tragedia de la novela.
La muerte del Tiñoso
El último rito de paso antes de ir a la ciudad, magistralmente contado. Miguel Delibes lo narra con una contención brutal. No hay sentimentalismo, no hay dramatismo excesivo. Simplemente ocurre, como ocurren las cosas en el pueblo, con esa naturalidad terrible de la vida rural donde la muerte está más cerca, más presente. Pero el lector —y el Mochuelo— entienden perfectamente que algo se ha roto definitivamente.
Es el último rito de paso, pero también la confirmación de que ese tiempo circular, eterno, era una ilusión. La muerte del Tiñoso introduce la irreversibilidad, el tiempo lineal que no vuelve atrás. Los tres amigos ya no volverán a ser los tres. El triángulo se ha roto.
Y todo eso la noche antes de partir. Como si Delibes quisiera condensar en esas últimas horas toda la pérdida: la pérdida del amigo, la pérdida de la infancia, la pérdida del pueblo, la pérdida de ese mundo entero. El Mochuelo que suba al tren ya no será el mismo.
Delibes y la preservación del lenguaje rural
En la Real Academia Española, Miguel Delibes se encargó de mantener mucho vocabulario de pueblo: expresiones, nombres de animales y plantas, oficios rurales, herramientas. Es coherencia absoluta con su obra literaria.
Si en sus novelas registra con honestidad la desaparición de un modo de vida, en la Academia se ocupó de que al menos la lengua de ese mundo no desapareciera del todo. Todo ese léxico que va muriendo cuando ya nadie lo usa porque ya nadie vive así.
«El camino» está lleno de ese vocabulario preciso: no es un castellano genérico, sino el castellano de ese valle concreto (entre Burgos y Cantabria), con sus particularidades. Miguel Delibes tenía el oído finísimo para captar cómo hablaba realmente la gente del campo, sin folklorismos artificiosos pero sin homogeneizar tampoco.
Es otra forma de resistencia ante el efecto disgregador de la modernidad: si el mundo desaparece, que al menos queden las palabras para nombrarlo. Para que alguien pueda leer Las ratas o «El camino» dentro de cincuenta años y entender qué significaba vivir así.
El vocabulario de pájaros, plantas y vida rural que Delibes preserva era parte del conocimiento cotidiano de gente que vivía más pegada al campo, cazando, observando las estaciones. Hoy ya casi nadie distingue un jilguero de un pardillo, o sabe cuándo florece cada arbusto. Es exactamente ese saber que Delibes intentaba preservar en la RAE porque sabía que se estaba perdiendo.
Conexiones con otras lecturas
La circularidad del tiempo infantil conecta con La montaña mágica de Thomas Mann, donde el tiempo también se vuelve circular en el sanatorio.
El control social sobre las mujeres y la reclusión como castigo conecta con La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
La economía del chismorreo y la hipocresía social conecta con Jane Austen.
Temas no desarrollados que podrían explorarse
- La figura del padre del Mochuelo y su compleja posición: víctima y agente de la modernización
- El papel de la educación como ruptura generacional
- La relación entre conocimiento experiencial (del pueblo) versus conocimiento formal (de la ciudad)
- Los pequeños detalles de crueldad cotidiana que Delibes disemina por la novela
- La cuestión de la nostalgia: ¿es «El camino» una novela nostálgica o una constatación lúcida?
- La función narrativa de los recuerdos: cómo Delibes estructura la novela como una serie de evocaciones
- El simbolismo del camino y el viaje
- La relación entre espacio geográfico (el valle) y espacio emocional/vital